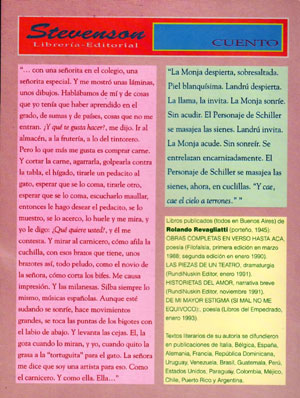El hombre ocupa el área ocre de la pista. La mujer, el área aceituna. El hombre, debajo de una mesa liviana. Cerca y silencioso, un enanito disfrazado de enanito de jardín. El haz del “buscador”, quieto, lo ilumina. Se enloquece. Se pasea por el área ocre. Se detiene en el hombre: Romeo, el italiano. Habrán de imaginárselo: candor.
—Estaba helado. Yo puedo. No me faltaba demasiado para consumirme, desde luego. Pensé: soy un caracol derretido.
Los acomodadores, acomodan. El público se llena la boca con pochoclo. El hombre da vueltas.
—Para llevar sólo lo que necesito, ahora que confirmado sé que puedo, ¿cómo supone usted o cualquiera que quiero seguir prefiriendo seguir recluido debajo de esta mesa?...
El hombre gime. El enanito amortigua un profundo bostezo. Otras luces se encienden.
La mujer porta cofia, grandes aros, fantásticas pestañas y camisón transparente, acampanadísimo. Cien metros de largo; y con muchas y pequeñas pesas en el ruedo. No usa ropa interior. Muslos. Globos pesados. En una cama allá a lo alto, a lo muy alto, sublime. A la cama (tobogán) se sube o se baja (o se bajaría) por una escalerilla. Cubierta por una sábana, la mujer resopla, emite chasquidos.
—¡Si no quiero a todas las personas!... Y ya sé que no soy una princesa. Pero quiero vivir. Vivir... esta vida. —Llama: —Claudio... —Se destapa la cara. Como si lo tuviera a su lado: —Claudio. ¿Pensás en mí?... Claudio.
El enanito, con disimulo, mira hacia las gradas. El público mastica pochoclo. Un león ruge, lejos. Ella sigue:
—Una foto mía no la tiene que tener un... Un navegante, sí. Un diplomático, sí. Alguien que me merezca. Me da una cosa cuando fantaseo... Me suaviza toda. Tu amor me vivifica. ¿Soy como de terciopelo? Como que me astillaría por un parpadeo descontrolado.
El enanito carraspea. El público traga pochoclo. La mujer:
—¿En qué estás pensando, malo? Malo-malo. Sergio Sebastián. Eso sí. Es justo lo que me pedís. A mis pies y con cara de que me comprendés. ¡Ay, cómo me estimula saber que estás en alguna parte! Podés, entre los dedos podés besarme. ¡Ay, cosquillas! —Saca un brazo—. Vos no sos Alejandro, Arturo. Sos azafrán, un soldado templado, un soñador. Me voy a bajar de acá y vas a ver. Sí, sí, corré. No vale que me llamés a los gritos. No soy una mujer para gritar. ¡Y además no quiero a todas las personas!... Soy para apreciar. Una joya de mucho valor. Aunque esté decaída, desmemoriada. —Intempestivamente, como si alguien la tocara: —¡Roberto!... —Saca el otro brazo—. A ver... —Hunde la cara en la almohada—. ¡Toda mi vida! ¡Toda mi vida, Roberto, si te sirve! Oigo palabras y como un aliento. Olas que vienen y ¿¡qué hago con la espuma!?, decíme. —Se recompone. Queda destapada hasta la cintura—. Un poco de recato es necesario. Y perfumes. Fragancias del Oriente Medio. O bien, del Trópico de Aries. Una tiene su lugar en la historia. En la historia trasquilada. Su lugarcito. En la historia trasquilimocha. Su propio lugar.
El hombre, absorto, en éxtasis. El enanito se adormila. Los acomodadores tantean sus bolsillos. La mujer:
—Como un clavo en la pared. Como un pez en el agua. Como un geranio en el florero. Como una pluma en el capuchón...
Al público le causa gracia.
—Como un murciélago en el aire. Como una bala en el tambor. Como un olor en la pituitaria... —También a ella le causa gracia lo que dice—. ¡Como un antropófago en la olla! ¡Como un hombre en el anzuelo! ¡¡Como un plato con mierda en el ojo de una aguja!! —Se destapa más. Se recompone—. ¡Aaaaaahhhhhhh!...
El público ríe. Los acomodadores se van. El enanito se desmorona. El hombre arrastra la mesa en dirección a la mujer. Serenata:
—Yo te quiero explicar
que soy tu zona más querida:
el área de la mansedumbre,
el eslabón perdido,
el tornillo que cayó
del avión de tu inconstancia;
ámame como a los repollos,
escuálida mujer frontal,
yo puedo, yo puedo, yo puedo,
yo solo no puedo tanto,
¡yo puedo más con vos!...
La mujer saca una pierna de abajo de la sábana.
—¿Es verdad? ¿Es verdad, Gerardo? ¿Qué late? ¿Qué late acá?... ¿Es cierto, Ignacio? ¿Cierto-cierto? ¿Así?... No es fácil aceptarme. ¡No es nada fácil para mí! Quiero abandonarme. Torcerme los tobillos... Suavizarme. ¿Quién no lo querría?...
—¡Yoooooo lo querrííííaa!... —dice el hombre. Y para sí: —Espero todo todavía...
El público, serio. Nadie come. Otra vez el rugir del león.
—¿Es verdad, opaco? —dice la mujer—. ¿Me clavarías un puñal amoroso?... ¿Me eyacularías la luna?... ¿Me serías completamente pernicioso? ¿En qué parte tuya... podría verme reflejada?...
El hombre asoma medio cuerpo de entre las patas de la mesa.
—¡Soy oído por fin!... ¡Soy oído por alguien más que yo! Mi casa es clásica y es leve. ¿Debo habitar yo?... —Advierte dónde ha quedado la mesa. La desliza hasta volver a cubrirlo—. Recién creía que sí...
La mujer saca la otra pierna de debajo de la sábana. Se arregla el camisón.
—Oscar-Eugenio-Miguel-Matías-David-opaco-opaco.
El hombre llega con su mesa al pie de la escalerilla.
—No, no, no. Sí. Yo sí. No, no. Ay, sí, sí, sí.
La mujer se incorpora.
—Yo puedo —dice el hombre.
—Sí —dice la mujer.
—Yo existo —dice el hombre.
La mujer toma el ruedo del camisón. Arroja pesas y camisón.
—Sí —dice.
—Yo sí existo —dice el hombre.
La mujer cubre con su camisón al hombre y su mesa. Una carpa.
—Sí —dice.
Se apagan las luces. El público llora, grita, patalea. Las lágrimas derramándose por las gradas son despejadas, con rotundos secadores, por personal de boletería. El público lanza sus sombreros a la pista. Se encienden las luces y el hombre y la mujer no agradecen las efusiones. El enanito, ya lo dijimos, sinceramente, duerme.