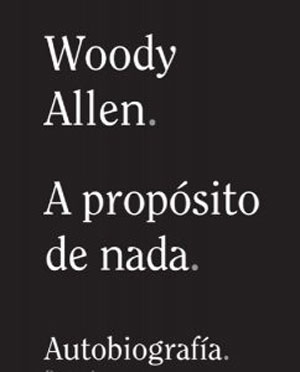En primer lugar hay que decir que, para quienes seguimos a Woody Allen desde que tenemos uso de razón, estas memorias constituyen un enorme fraude. No ya por el título, A propósito de nada, que al fin y al cabo es irónico, sino porque todos habíamos pensado que el alfeñique hipocondríaco y enclenque que sale en la pantalla coincidía punto por punto con ese tipo con gafas que las dirige, pero resulta que no, que el Woody Allen de las películas tiene muy poco que ver con Allan Stewart Könisberg.
Para empezar, asegura que le encantan los deportes, tanto en primera persona como de espectador, y que en su juventud fue un más que aceptable jugador de béisbol. Para continuar, su libro de cabecera durante la infancia fue Gangs of New York, de Herbert Asbury, una crónica de matones que lo convirtió en una enciclopedia andante sobre el hampa. Para terminar, la cultura de la que alardea en su filmografía, esa lista de nombres propios que va de Picasso a Kafka y de Platón a Wagner, y sobre la que llegó a escribir un manual de autodestrucción hilarante, no fue más que un subterfugio que utilizó a la hora de ligar con chicas guapas.
En un momento dado, Allen escribe que se siente identificado con el personaje de Cecilia en La rosa púrpura del Cairo, esa pobre ama de casa que se refugia en la pantalla de cine para huir del tedio y la brutalidad de su vida cotidiana, pero también podría ser Gil Sheperd, el actor que encarna al maravilloso arqueólogo ficticio Tom Baxter y que no tiene nada que ver con su doble en el celuloide. Del mismo modo, apenas el lector avanza unas pocas páginas en este magnífico volumen de memorias, comprende que Woody Allen lleva toda su vida entrando y saliendo del personaje que fijó en sus películas, jugando con la realidad y la ficción hasta el punto de que hay veces que a él mismo le cuesta distinguirlas.
Sin embargo, el gran timo del libro llega hacia la mitad, cuando la realidad cae de golpe sobre la trama, la comedia se transforma en tragedia y Woody Allen se enzarza contra la terrible acusación de pederastia presentada por Mia Farrow, desgranando un arsenal de pruebas demoledoras en su defensa, desde los informes del Hospital Yale-New Haven y del Centro de Bienestar Infantil del Estado de Nueva York hasta las declaraciones de niñeras y trabajadores sociales y los escalofriantes escritos de su hijo Moses sobre la conducta desquiciada de Mia Farrow con sus hijos adoptivos. Poco importa esa alegación pormenorizada, porque para cierto sector del gran público Allen ya ha sido condenado de antemano, sin juicio ni defensa posible, a pesar de que los informes oficiales concluyeron que no hubo abusos de ningún tipo y que el testimonio de Dylan, que por aquel entonces era una niña de 7 años, eran fruto de la invención o de una sugestión inducida por su madre, aunque lo más probable es que se tratase de una combinación de ambas.
No obstante, el lector libre de prejuicios va tropezando con una serie de detalles inquietantes que desembocan en la conclusión de que, en efecto, había un monstruo horrible en la familia kilométrica de Mia Farrow, pero ese monstruo no era Woody Allen. Es muy extraño, por ejemplo, que Allen aceptara someterse a la prueba del detector de mentiras llevada a cabo por un experto, mientras que Mia Farrow declinara hacerlo. Más aun que Farrow devolviese a algunos de sus hijos adoptivos, como si fuesen cachorros de una perrera, y que a otros los maltratase de un modo espantoso, incluyendo a Soon-Yi y a Moses: les golpeaba, los arrastraba por el suelo y los encerraba durante horas en el baño. Thaddeus, que era parapléjico, pasó una noche entera solo en un cobertizo y terminó suicidándose, lo mismo que Tam, que sufría depresión severa. Allen se pregunta, si tan buena madre era Farrow, cómo es posible que dos de sus hijos se suicidaran, que un tercero lo intentase, y que otra hija muriera de SIDA abandonada en un albergue una mañana de Navidad. También es un misterio impenetrable el hecho de que Mia Farrow, después de airear a los cuatro vientos el supuesto crimen de su pareja, quisiera trabajar a sus órdenes y estuviera a punto de llevarlo a los tribunales cuando Allen se negó a que protagonizara su siguiente película, Misterioso asesinato en Manhattan.
La respuesta a todas estas preguntas, probablemente, está en la propia infancia de Mia Farrow, en medio de una familia homérica, con un hermano que se suicidó, otro que cumple condena por pederastia y un oscuro episodio de abuso infantil mencionado por la propia Mia a su hijo Moses. Aun así, si es verdad que, según los principios del metoo, siempre hay que fiarse de la palabra de las víctimas, no se entiende que prácticamente nadie haya hecho caso del testimonio de Soon-Yi, quien ha contado extensamente las palizas y humillaciones que sufrió a manos de su madre adoptiva durante largos años y cómo habría preferido mil veces continuar en manos de las monjas que la cuidaban. Todo lo que usted no quería saber sobre Mia Farrow y tampoco se atrevía a preguntar. Yo habría preferido que el libro dedicara más páginas al cine y a la música, pero a pesar de haber descubierto tanta bazofia y tanta miseria, no creo que tenga problemas para separar al ser humano de la obra y seguiré viendo Hannah y sus hermanas, Zelig y Delitos y faltas como si no supiera lo que hay detrás de Mia Farrow. Por lo demás, entre película y película, Allen y Soon-Yi llevan un cuarto de siglo instalados en la realidad, juntos y felices, cumpliendo aquel viejo tópico que asegura que la comedia no es otra cosa que tragedia más tiempo.